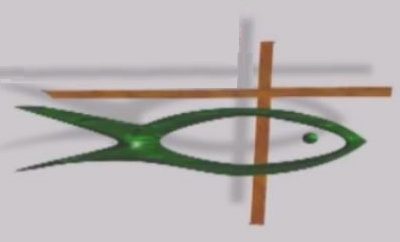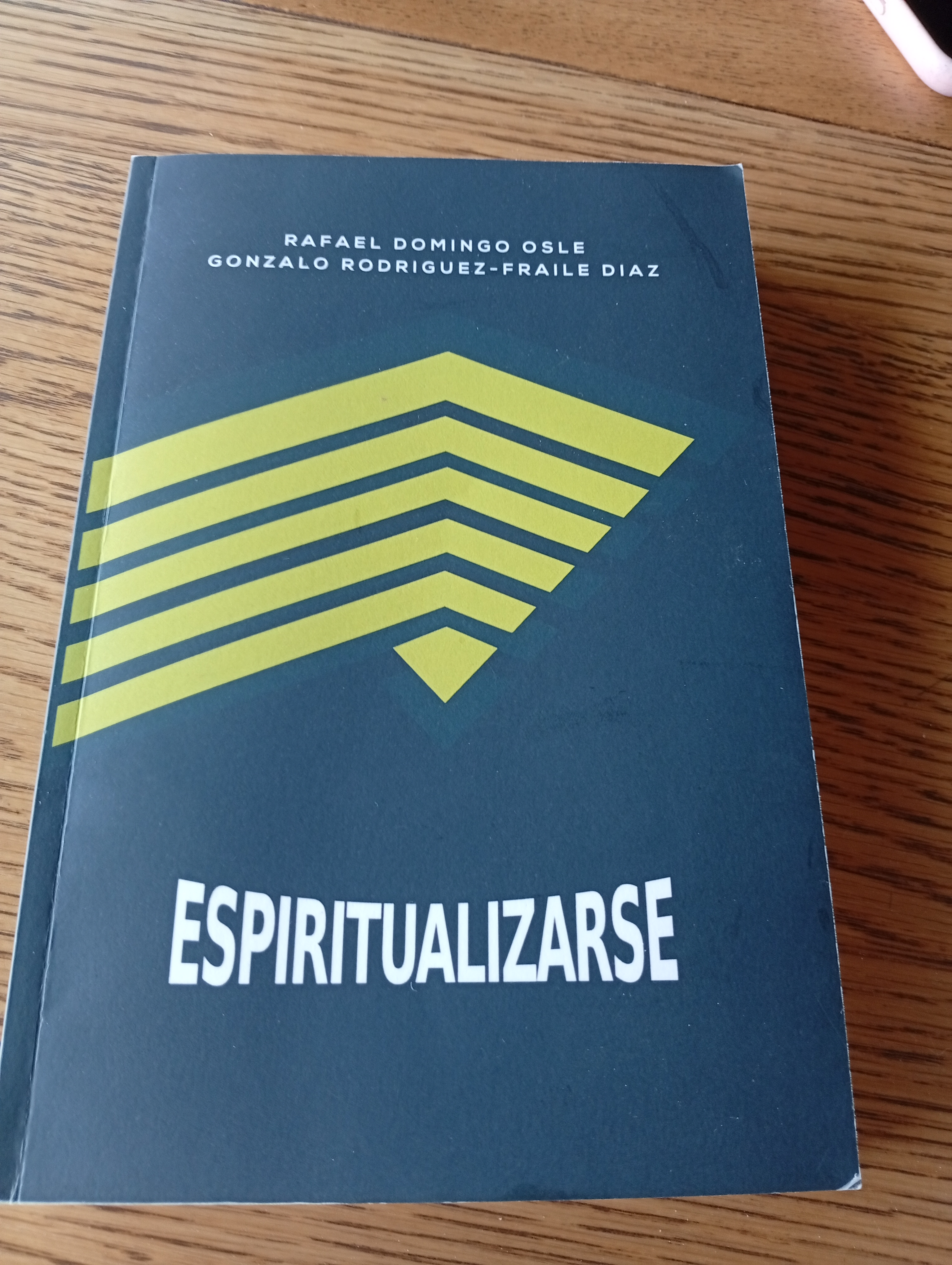Xabier Segura Echezarraga

El cristianismo, en su esencia más honda, no nació para responder al miedo humano ante la muerte, ni para servir de herramienta de control social, ni para ofrecer consuelo infantil en forma de un “padre ideal” proyectado hacia el cielo. Nace como una mentalidad nueva, un modo nuevo de existir y de comprender la realidad desde el pensamiento de Cristo, que transforma por dentro al ser humano en todas sus potencias.
No un sistema religioso más
Muchos sistemas religiosos surgen como intento de ir más allá de la mortalidad, aliviar la angustia de la finitud o “organizar” lo sagrado en ritos, normas y doctrinas que den seguridad. Otros han funcionado, de hecho, como “opio del pueblo”, calmando conciencias sin cuestionar estructuras injustas ni llamar a una verdadera conversión.
El riesgo aparece cuando la fe cristiana se reduce a ese esquema: un conjunto ordenado de verdades, ritos y prácticas piadosas que dan tranquilidad pero no cambian el corazón. En ese marco, la figura de Dios puede deslizarse hacia una proyección de nuestras necesidades infantiles, más que hacia el encuentro con el Dios vivo de Jesús de Nazaret.
El Evangelio, sin embargo, no llama a instalarse en una seguridad religiosa, sino a entrar en un movimiento continuo de conversión, de escucha del Espíritu, de riesgo en la libertad de Dios. Por eso el cristianismo no puede entenderse sólo como “religión” en sentido sociológico, sino como participación en la vida misma de Dios, que se nos comunica en Cristo.
La “mentalidad nueva” del Evangelio
Una catequesis dada por Francesc Casanovas a la comunidad de Barcelona del Seminario del Pueblo de Dios, el 12 de febrero de 1989, comentando la primera carta de san Pablo a los Corintios, insistía precisamente en este punto. A la luz de 1 Co 2,10‑16, subrayaba que ser cristiano no consiste en repetir una doctrina ya conocida, ni en tener un sistema religioso bien ordenado, ni tampoco en recitar el Credo sin dejarse transformar por él. Se trata de acoger el Espíritu de Dios, que “lo escruta todo, hasta las profundidades de Dios”, y que nos da “el pensamiento de Cristo”. El cristianismo es una experiencia que libera de la esclavitud de la pura ley, de la moral entendida como control, y de una ortodoxia convertida en ídolo; abre a la libertad de Dios, que quiere la salvación y la madurez de la persona.
Francesc Casanovas describía la mentalidad nueva del Evangelio como un estilo de vida que se arriesga a escrutar las profundidades del amor de Dios, sin encerrarse en fórmulas seguras pero estériles. No niega el Credo, la doctrina ni el magisterio, sino que los asume, los profundiza y los deja fecundar por la acción del Espíritu en la historia concreta.
Una transformación de la interioridad
Esta mentalidad nueva transforma la interioridad humana en sus tres grandes potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Es la manera concreta de dejarse trabajar por la gracia en lo que pensamos, recordamos y elegimos.
- La inteligencia: ver con la luz de Dios
La inteligencia es iluminada para aprender a ver las cosas como Dios las ve. No basta con conocer ideas sobre Dios; se trata de recibir la luz del Espíritu para discernir qué piensa Dios de mí, de los demás, de las circunstancias que vivo, de las situaciones de mi entorno. Esta luz no nos separa del mundo, sino que nos permite entrar más a fondo en él, descubriendo en los acontecimientos los dones que Dios nos regala cada día. La fe cristiana, así entendida, no huye de la realidad, sino que la mira desde dentro con los ojos de Cristo. - La memoria: gratitud y perdón
La memoria, en la mentalidad nueva, sirve para recordar las maravillas de Dios y olvidar lo que no construye el bien. Recordar se vuelve ejercicio de gratitud, un hacer memoria de la providencia, de los signos de amor que han marcado nuestra historia personal y comunitaria. Al mismo tiempo, la memoria se purifica para no quedar atrapada en ofensas, errores, rencores o heridas que bloquean la caridad. La memoria cristiana es memoria agradecida y reconciliada, que aprende a perdonar a los hermanos y a acoger también el perdón de Dios sobre las propias faltas. - La voluntad: obras del amor divino
La voluntad se orienta hacia decisiones que buscan el bien de los demás y no se limitan al interés propio. El amor de Dios toma la iniciativa en nosotros, hace disponible la voluntad a la cruz y al servicio, y la libera de la pura autoafirmación. De este modo, la caridad se concreta en obras: gestos, opciones, estilos de vida que expresan la lógica de Jesús y no la del egoísmo o la competición. La voluntad se convierte en lugar donde la libertad de Dios se traduce en libertad para amar.
Así, la persona entera se va modelando por la fe, hasta configurarse con el Hijo de Dios hecho hombre. No es una espiritualidad desencarnada, sino una transformación muy real de la manera de pensar, recordar y actuar en la vida diaria.
El hombre espiritual frente al hombre “religioso”
San Pablo habla del “hombre espiritual” y del “hombre natural”. Casanovas, siguiendo la catequesis de 1 Corintios, señalaba que el hombre espiritual es quien se ha identificado profundamente con Jesús por el bautismo, viviendo una vida nueva en la comunidad de la Iglesia.
Este hombre espiritual participa del maestro, del sacerdote y del pastor que es Jesús.
- Escucha a Jesús maestro al entrar en el pensamiento de Dios sobre cada realidad y comunica su mensaje.
- Se une a Jesús sacerdote al colaborar en la reconciliación, en el perdón y en la unidad.
- Sigue a Jesús pastor al dejarse conducir, junto con los demás, hacia la libertad y la felicidad verdaderas.
Lo decisivo, por tanto, es la vida: dejarse conducir por el Espíritu y aprender su lenguaje, que crea comunión real entre personas que se reconocen en la misma luz, el mismo perdón y la misma caridad. Esto es la comunidad cristiana. La mentalidad nueva genera una cultura de amor donde las relaciones, el estilo de hablar, de trabajar, de vivir y de servir se convierten en expresión de la presencia trinitaria en medio del pueblo.
Fe que crea cultura, no refugio espiritualista
La catequesis insistía también en que el amor vivido genera una verdadera cultura, una “cultura de la unidad” y de la caridad. No se trata de espiritualismo intimista ni de refugio emocional, sino de un modo concreto de habitar el mundo: estudiar, trabajar, administrar, convivir, decidir, todo según la lógica del Evangelio. Así, la fe cristiana no se encierra en un gueto religioso ni se reduce a un mundo de ideas piadosas. Se convierte en estilo de vida, en lenguaje compartido, en ambiente de libertad, sabiduría y alegría que impregna las relaciones y las estructuras donde los creyentes están presentes.
Por eso podemos afirmar que el cristianismo no es, en su esencia, un sistema religioso más. Es la vida de Cristo que, por el Espíritu, va rehaciendo nuestra inteligencia, nuestra memoria y nuestra voluntad, hasta hacer de nosotros imagen viva del Hijo de Dios en medio de la historia.