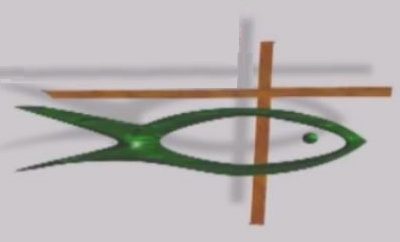Xabier Segura Echezárraga

A veces el arte, incluso el producido por la industria del entretenimiento, se convierte en espejo incómodo de nuestros tiempos. Así ocurre con la serie británica Adolescencia, una producción de Netflix que, al igual que hiciera Black Mirror en su momento, lanza una mirada penetrante sobre los abismos contemporáneos. En este caso, no se trata del futuro tecnológico, sino de un presente cada vez más frágil: el de nuestros niños y jóvenes, criados en el torbellino de las pantallas, el ruido emocional y el vacío espiritual.
Desde el punto de vista formal, Adolescencia es notable: cuatro episodios, cada uno contado mediante una sola toma continua, aportan una experiencia inmersiva que ahonda la sensación de vértigo. Pero lo que realmente conmueve no es la técnica, sino la historia: un drama social cargado de realismo y crudeza que no deja espacio para la indiferencia.
El centro del relato es Jamie Miller, un adolescente de apenas trece años cuya vida —y la de su comunidad— se ve sacudida por un crimen inesperado: el asesinato de una compañera de clase. A partir de este hecho brutal, la serie nos sumerge en un análisis inquietante de las fisuras que recorren la educación, la familia y el tejido social. El dolor que atraviesa cada escena no es solo el de los personajes, sino el de una sociedad entera que ha perdido el norte, incapaz de guiar a sus jóvenes hacia la verdad, la belleza y el bien.
Porque si algo retrata con precisión esta serie, es el colapso de los referentes. La educación, llamada a ser cuna del pensamiento crítico y de los valores sólidos, aparece como un sistema hueco, burocrático, despersonalizado. Los jóvenes —y Jamie es su símbolo más trágico— no encuentran en la escuela un refugio ni una brújula, sino una estructura que, en lugar de formar, desintegra. No hay narrativas consistentes, no hay maestros que enseñen desde la autoridad moral, no hay un horizonte que ofrezca sentido.
Y a esta orfandad institucional se suma otra más íntima: la del hogar. Padres ausentes o desbordados, educadores impotentes, psicólogos desconectados. Los adultos, que deberían ser guías, aparecen como figuras desdibujadas, atrapadas también en sus propias inseguridades y rutinas vacías. El adolescente queda así entregado a una libertad sin verdad, a una autonomía que es más bien abandono. En Adolescencia, el grito silencioso de los jóvenes resuena en el vacío de una cultura que ha roto los vínculos entre generaciones.
Pero no es solo la familia ni la escuela. Es también —y de forma quizá más devastadora— el entorno cultural, ese magma de imágenes, consignas y emociones prefabricadas que se impone a través de las redes sociales y los medios digitales. Allí, donde los adolescentes buscan validación y pertenencia, solo encuentran una jungla de expectativas superficiales, de estímulos constantes y relaciones efímeras. El alma juvenil, aún en formación, se ve arrojada a un campo de batalla donde se libran guerras invisibles por la identidad, el cuerpo, el sentido.
La soledad —tema recurrente en la serie— no es solo un malestar psicológico: es una categoría espiritual. Es la expresión de un mundo que ha sustituido la comunión por la conexión, la verdad por la opinión, la formación por el espectáculo. Jamie no está solo porque no haya gente a su alrededor. Está solo porque nadie lo ve, porque nadie sabe decirle quién es ni qué puede llegar a ser. Esa es la verdadera tragedia: una generación rodeada de estímulos, pero hambrienta de significado.
Adolescencia no pretende ofrecer respuestas fáciles. Su mérito radica en plantear las preguntas incómodas que muchos prefieren ignorar. ¿Qué clase de sociedad hemos construido, donde los jóvenes matan —literal o simbólicamente— como forma de gritar su desesperación? ¿Qué responsabilidad tenemos los adultos ante esta cultura del nihilismo disfrazado de libertad? ¿Cómo recuperar la esperanza en medio del colapso educativo y afectivo?
Esta serie, inspirada en casos reales, actúa como espejo y como denuncia. Nos recuerda que el progreso tecnológico, sin una antropología sólida que lo oriente, no es más que una maquinaria vacía. Que sin vínculos humanos auténticos, la digitalización de la vida acaba generando seres desconectados de sí mismos. Que una sociedad que renuncia a transmitir el sentido de la existencia está condenada a repetir tragedias.
Al finalizar Adolescencia, queda un regusto amargo, pero también una oportunidad: la de redescubrir el valor del acompañamiento, del testimonio adulto, de la comunidad que educa. Estamos ante una llamada urgente a rehumanizar la adolescencia, a rescatarla del ruido y del vacío, a devolverle su dignidad con propuestas formativas integrales que abracen el cuerpo, la mente y el alma.
En un mundo donde la post-verdad amenaza con anular toda referencia, esta serie nos recuerda que todavía es posible —y necesario— reconstruir la verdad desde la compasión, la escucha y la presencia. Solo así evitaremos que el grito de nuestros jóvenes se ahogue en el silencio de una sociedad indiferente.