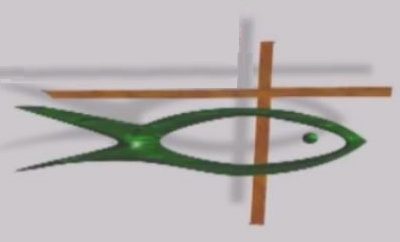Xabier Segura Echezárraga

Decía el anciano del pueblo que la humanidad necesita, cada cierto tiempo, una guerra, para llegar a “espabilar”. Se atribuye al escritor G. Michael Hopt, en su novela apocalíptica «Those Who Remain» (2016) una cita que se ha hecho famosa:
«Los tiempos difíciles crean hombres fuertes; los hombres fuertes crean buenos tiempos; los buenos tiempos crean hombres débiles; los hombres débiles crean tiempos difíciles».

¿Quién puede dudar de que esta cita no esconde algo de verdad y mucho conocimiento del ser humano? Nos sugiere la oscilación de las sociedades en ciclos temporales de dificultades que forjan individuos resilientes que, a su vez, generan períodos de prosperidad, que fácilmente conducen a la complacencia y debilidad, lo que eventualmente provoca nuevos tiempos difíciles. ¿Acaso no hay algo de ello en la decadencia de las culturas, de los imperios y las civilizaciones? ¿No vemos los signos de esta realidad en nuestros tiempos actuales?
Esta cita la podríamos aplicar al mundo actual occidental y a la grave crisis que atraviesa. Después de una época de relativa paz tras las dos guerras mundiales del siglo pasado, el siglo XXI nos presenta un panorama preocupante. El cambio climático, la pandemia, las guerras de Ucrania y Palestina, etc. han desenmascarado las graves deficiencias de una sociedad occidental que se ha acomodado e infantilizado, y se ha vuelto fácilmente manipulable. Los síntomas son desalentadores: la mezquindad de los gobernantes actuales, la situación política crispada y tormentosa, el dominio de la tecnología en manos de unos pocos, la extensión de la desinformación y las fake news, etc. Es muy peligrosa la polarización fomentada por las redes sociales al servicio de unos intereses que han abandonado la hipocresía del «bien común» para trabajar de manera insolente y descarnada al servicio del egoísmo disfrazado de patriotismo o de puro egoísmo individualista.
¿Qué sentido y qué papel tiene el cristianismo, la experiencia cristiana, en este ambiente? Una vez terminado el período de la cristiandad, como ya anunciaba a finales del siglo XX J. Ratzinger, la Iglesia misma parece desorientada en su papel de acompañar la humanidad del tercer milenio. El papa Francisco ha intentado realizar algunas reformas pendientes en la Iglesia del concilio Vaticano II, luchando con enemigos internos y externos. Su legado, diferente y complementario a los papas anteriores, habrá de ser valorado con el paso del tiempo. Lo último que nos deja, quizás sea su testamento, es el sínodo sobre la sinodalidad y el reclamo de un nuevo estilo de iglesia menos clerical, más dialogante y acogedora, al servicio de la humanidad.
El papel de la Iglesia en el s. XXI nos lleva a pensar en los primeros tiempos del cristianismo. Los tres primeros siglos, en que los cristianos fueron una fuerza oculta, discreta, que iba trabajando a nivel de personas y de grupos, pero que carecía de relevancia y poder social en el Imperio romano. Sólo al final del Imperio y con su caída en Occidente, la Iglesia asume un papel social y político cada vez más relevante. Pero esos tiempos van declinando y la Iglesia pierde hoy poder e influencia social.
Más bien parece que la situación eclesial actual tiene que mirarse en el espejo de la Iglesia primitiva, y redescubrir las experiencias fundantes de los orígenes, que nos permiten intuir el camino humilde y fecundo de las primeras comunidades cristianas, cuyo eco encontramos en los Padres de la Iglesia. Lo importante hoy, en la Iglesia, no es recuperar el poder político y social, sino redescubrir las experiencias cristianas fundamentales para generar comunidades cristianas vivas que sean fermento en medio de la historia. El papa Francisco habla de que no hay que ocupar espacios, sino generar dinámicas. En ese camino, se descubre que la lucha del cristiano es interior y exterior, personal y comunitaria.
La vida cristiana no es un camino de comodidad o evasión, sino una lucha constante. Desde los primeros tiempos, los seguidores de Cristo han entendido que vivir en la fe implica un combate espiritual, una batalla que se libra, primeramente, en el corazón y en la mente, contra las tentaciones, el mal y las fuerzas que buscan alejarnos de Dios. Este combate no es un castigo ni una carga insoportable, sino parte del proceso de transformación espiritual. Así como un escultor trabaja el mármol con esfuerzo y precisión, Dios nos moldea a través de las dificultades para sacar lo mejor de nosotros. La lucha forma parte de nuestra purificación y crecimiento. Es un mensaje que se ha transmitido con claridad a lo largo de la historia de la Iglesia, aunque quizás hoy habría que insistir en la dimensión comunitaria de la fe.
En la historia de la Iglesia, desde los anacoretas del desierto hasta la vida monástica, vemos ejemplos de quienes han enfrentado este combate con valentía. Las tentaciones y ataques espirituales no son señales de abandono, sino pruebas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Incluso los santos han experimentado fuertes batallas internas, y su madurez se gestó en este combate espiritual, basado en la fe confiada en Dios, que es puesta a prueba a lo largo de la vida. Jesús mismo fue tentado en el desierto, y en el Padrenuestro pedimos no caer en tentación. No pedimos a Dios ser eximidos de la tentación sino triunfar ante ella. Esto nos enseña que la vida espiritual requiere vigilancia. Quien tiene una vida espiritual débil siente más el peso de la tentación y vive angustiado por ella. En cambio, quien madura en la fe aprende a reconocer los ataques y a superarlos con serenidad. El espíritu del mal siempre busca atacar la unidad, la caridad y la paz interior. Sus armas son la división, el egoísmo y la distracción. Quienes no están preparados para la lucha pueden caer en el victimismo, la evasión o el aislamiento. Para salir victoriosos en esta lucha, hay tres pilares fundamentales, que deben ser vividos en comunidad:
- La oración, conducida por la esperanza. Es el diálogo constante con Dios, que nos fortalece y nos da luz para discernir el bien del mal.
- El estudio, guiado por la fe. Conocer la Palabra de Dios, los tesoros ocultos en la tradición cristiana, y el conocimiento de la ciencia actual. Todo ello, gracias al discernimiento, nos permite descubrir los engaños y mentiras que, a veces, se disfrazan con ropajes de falsas ideologías o pura hipocresía.
- El trabajo, iluminado por la caridad. Un esfuerzo constante por vivir en la verdad, en la caridad y en el servicio a los demás.
La fe camina en dos dimensiones: personal y comunitaria. El silencio interior, esencial para escuchar a Dios, y la experiencia de comunión en relación con otras personas, son experiencias cristianas fundamentales, en las que se va desarrollando el discernimiento personal para distinguir lo verdadero de lo falso, en una sociedad acostumbrada a fabricar falsas verdades comúnmente aceptadas con adornos emotivos y falacias aparentemente racionales que, a fuerza de repetición, se insertan en el imaginario social con los mecanismos de la manipulación. Si el cristiano no aprende a vivir en la búsqueda crítica de la verdad y en actitud de vigilancia ante cualquier tipo de manipulación, la vida cristiana se convierte en una tradición vacía, desconectada de nuestra realidad. El cristianismo, a nivel de folclore y tradiciones culturales, puede ser bien acogido en la sociedad moderna, pero el cristiano no debe perder nunca de vista la semilla divina que lleva en su seno, y que no debe ser ocultada ni deformada. No admite falsedad ni manipulación.
El mundo actual fomenta la comodidad, el infantilismo y la cultura del victimismo, en la que a menudo se busca un culpable externo para justificar la falta de responsabilidad personal ante los retos que la vida nos presenta. Pero el cristiano no está llamado a huir ni a evadir la lucha, sino a asumirla con valentía y determinación. La lucha espiritual no es el fin en sí mismo, sino el medio para alcanzar la paz verdadera y la unidad con Dios y con los hermanos de comunidad.
Solo quienes aceptan este combate pueden experimentar la alegría de la fe y la plenitud del Reino de Dios. Las noches y oscuridades de nuestro camino personal y comunitario no son tragedias, sino oportunidades para crecer y madurar en un tiempo de gracia y de renovación en medio de la historia. El combate espiritual es una experiencia fundamental para asumir la madurez humana necesaria en todas las épocas y en todas las culturas. Se trata siempre de una experiencia personal, pero que necesita encontrar el ambiente adecuado de una comunidad para desarrollarse en plenitud. Para los cristianos, la Iglesia es el espacio que enmarca esta dimensión personal y comunitaria, que nos capacita para llegar a ser luz del mundo: una luz puesta encima de la mesa para alumbrar los caminos de la humanidad.