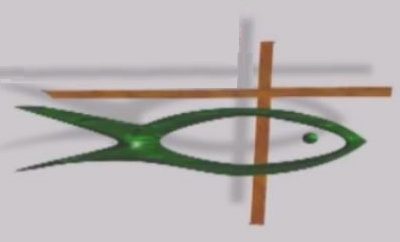Hay dos grandes formas o estilos de vida cristiana. Una nace de la vida, y con ella va elaborando una doctrina. La otra es el camino contrario: nace de la doctrina y busca con ella cómo debe ser una vida consecuente. Son dos estilos muy distintos, que conviven en la Iglesia, en ocasiones conflictivamente.
El primero es el estilo con el cual se originó el cristianismo, es el estilo de las primeras comunidades cristianas. Jesús de Nazaret no trae una nueva doctrina o religión ya que era judío y asume su tradición, pero sí trae un nuevo estilo de vida, que comunica a sus discípulos, conviviendo con ellos. Jesús no escribe nada, pero varias décadas después se recogen sus gestos y palabras en cartas ocasionales a las comunidades (cartas paulinas) y en diversas recogidas de datos biográficos (evangelios). Sabemos que a sus discípulos les cuesta asimilar la novedad de vida que trae Jesús, con frecuencia no le entienden y los evangelios dan testimonio de ello. Jesús atrae por sus gestos significativos (signos) y sus palabras llenas de autoridad. La gente sigue a Jesús por el atractivo de una persona y de una propuesta de vida, aunque con frecuencia la interpreten mal. Durante siglos el cristianismo fue un estilo de vida minoritario, marginal, de personas con frecuencia incomprendidas y perseguidas. En este ambiente aparentemente adverso, es donde el cristianismo crece, madura, y florece. Se trata de comunidades que se sostienen gracias a las experiencias vividas y al apoyo mutuo de sus miembros, donde resplandece la solidaridad y el amor. La evangelización tiene un fuerte componente vivencial y relacional: “en eso sabrán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros” (cf. Jn 13,35). Todos los apóstoles fueron descubriendo su vocación como un estilo de vida de seguidores de Jesús, que les llevaba a hacer unas experiencias que nunca hubieran imaginado, hasta llegar a entregar su propia vida. Eran fieles a una persona. Después, se necesitaron muchos años para elaborar una doctrina cristiana madura y reflexionada en diálogo con la cultura de su época. Con los Santos Padres griegos y latinos, a partir de Orígenes de Alejandría, se consiguen en el siglo III y IV realizaciones notables de pensamiento que iluminarán la vida de la Iglesia y de la sociedad durante siglos.
A partir del momento en que el cristianismo se convierte en una religión oficial, se empieza a diluir la dimensión experiencial, se devalúa la exigencia y el compromiso, y ser cristiano pasa a ser algo bien visto, incluso motivo de promoción social. Se pasa de la Iglesia de los pobres y de los mártires a la Iglesia favorecida políticamente. Los niños se bautizan de pequeños, sin conciencia de lo que hacen. Con el tiempo se tratará de aprender la doctrina y de vivir de acuerdo con ella, según una ética y una moral recibidas. El contenido vivencial empieza a darse por supuesto sustituido por una obediencia piramidal, y la fidelidad se identifica con defender una doctrina. Con todo ello la identidad cristiana va a ser más externa, teórica y superficial. De este modo el cristianismo subraya la dimensión de fidelidad a una doctrina, con unos principios, unos valores y con unas aplicaciones que las personas han de realizar. Este modelo prima lo conceptual, intelectual. Todo ello responde a una visión del ser humano esencialmente racional, con la que Europa va a conseguir un gran desarrollo científico y tecnológico, aunque también se haya promocionado lo individual, descuidando elementos fundamentales como la sociabilidad humana, la corporalidad, etc.
El primer estilo de cristianismo era aparentemente más pobre, y no presenta ni pretende grandes formulaciones doctrinales, sino narraciones vividas de hechos y palabras donde se esconde el misterio de la gracia. Contienen la frescura de las experiencias vividas y el testimonio martirial. Se sostienen por las mismas vivencias, mientras que el segundo modelo parece que puede subsistir sin ellas. Pero los dos estilos pueden y deben coincidir en la vida de la Iglesia y no tienen por qué ser contradictorios, aunque la conciliación sea a veces difícil y requiera mucho discernimiento. Una tradición religiosa doctrinal necesita un asentimiento y acogida personal, pero es insuficiente si le falta la experiencia de vida que reclama un cambio interior y exterior, poniendo a prueba el modo de vida personal, con sus actitudes y gestos, con sus motivaciones interiores, etc.
Se da el peligro de olvidar las experiencias originarias que modelan la vida de los seguidores de Jesús, y darlas por supuestas, sustituyéndolas por unas normas éticas o morales de obligado cumplimiento. Y así se puede identificar la vida cristiana con leyes, mandamientos, prohibiciones, moralismos, etc. En este ambiente se produce la cristianización de Europa, y se continúan después los procesos de colonización, donde el poder político trabaja conjuntamente con la Iglesia, promoviendo ambos sus propios intereses en mutua colaboración. Esto tiene como consecuencia el peligro de influencias o condicionamientos que pueden deformar el sentido genuino de la evangelización.
Todo lo que hemos recibido en la tradición eclesial, la teología, la liturgia, incluso la Biblia misma, nos remiten a experiencias cristianas. Cuando se convierten en simples ideas se pervierte la riqueza del cristianismo y corre el peligro de convertirse en una ideología más, en el mercado de las ideas y del pensamiento, perdiendo capacidad dinámica de transformar la vida de las personas, y perdiendo el atractivo ante los demás que caracteriza la misión evangelizadora.
Es evidente que siempre y en todas partes ha habido personas que han vivido la vida cristiana con deseo sincero de autenticidad, pero también ha habido mucha expansión de un estilo de cristiandad superficial, desconectado de la vida real, que abre el camino de la hipocresía y la duplicidad. Si el cristianismo es un conjunto de doctrinas que cada uno ha de realizar como mejor pueda en una sociedad individualista, se pierde un elemento esencial de la dinámica de la comunidad cristiana.
Quizás esta sea la causa por la que el cristianismo en Europa está (sociológicamente hablando) en clara decadencia, y ello ha de motivar la reflexión sobre el sentido de la evangelización, que ya no cumple su función en amplios sectores de la sociedad occidental. La Iglesia necesita con urgencia escuelas de experiencia cristiana, escuelas de oración, escuelas de vida. Europa está cansada de ideas bonitas y teorías perfectas que no se saben concretar o que se dan por supuestas, pero que no consiguen responder a los gozos y esperanzas de la vida de las personas reales.
Los jóvenes no van a la Iglesia porque no encuentran el atractivo de un estilo de vida en el que puedan realizar sus aspiraciones humanas en plenitud. Ven a la Iglesia como un centro de devociones o doctrinas antiguas que no tienen mucho que ver con sus inquietudes y anhelos cotidianos, y que no está al nivel de las preguntas que se les plantean al iniciar estudios medios o superiores. Esta falta de conexión con las personas reales debería motivar una toma de conciencia eclesial que lleve a una reorganización de las prioridades en torno a los temas más vitales y experienciales, donde el acompañante cristiano pueda ir iluminando con sabiduría y discernimiento el camino espiritual de los jóvenes, hombres y mujeres que nos rodean. También hoy, como en todas las épocas, el ser humano busca -consciente o inconscientemente- a Dios, y la Iglesia debe ser un espacio adecuado para ello.
El cristianismo siempre ha de mirar, para renovarse, a los orígenes, y en ese sentido, ha de volver a la Iglesia primitiva, y al modelo eclesial engendrador de experiencias de vida (evangélicas). El papa Benedicto XVI decía que “no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (Deus Caritas est 1). Aunque hayamos recibido el cristianismo como una doctrina recibida de la tradición, siempre será necesario redescubrirlo como una experiencia vivida en el seno de la Iglesia.
También conviene liberarse de los prejuicios negativos de origen platónico contra la materia y la corporalidad, que no corresponden a la antropología bíblica. Y conviene recuperar la condición social del hombre como elemento esencial, tal y como numerosos filósofos y teólogos actuales quieren profundizar, y el Vaticano II recoge al presentar la imagen fundamental de la Iglesia como pueblo de Dios. Es necesario redescubrir la Palabra de Dios como un itinerario de experiencias humanas que se pueden realizar, y la comunidad cristiana como un ente real que acompaña todo el proceso, como una verdadera familia que nos ayuda a crecer y progresar en humanidad y fraternidad a través de vivencias “experimentables”. Una Iglesia demasiado doctrinal y teórica mantiene a los cristianos convencidos, pero va perdiendo a los que tienen dudas, y carece de capacidad y atractivo para generar nuevas vocaciones cristianas auténticas. Está condenada a fracasar en la evangelización, porque se desvanece el testimonio de la vida, que es lo único que puede convencer al hombre y la mujer de hoy: la Iglesia necesita testigos (Pablo VI).
Esta doble forma de la vida cristiana, más vivencial o doctrinal, nos lleva a pensar en un conflicto presente a lo largo de la historia de la Iglesia. Es el conflicto entre carisma e institución. De eso hablaremos más adelante.