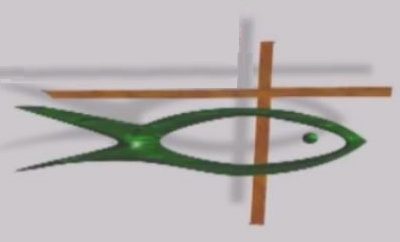La Semana Santa es el momento central del cristianismo, junto con la Navidad. Son dos tiempos litúrgicos referidos a los acontecimientos centrales de la revelación cristiana: la Encarnación y la Pascua.
Decía Simone Weil que la humanidad y Dios son como dos enamorados que se buscan, pero no se encuentran, porque ambos están en lugares distintos. El gran drama de la humanidad en todas las épocas -particularmente en la nuestra- es buscar a Dios, o alguno de sus sinónimos (la Verdad, el Bien, el Amor, etc.), allí donde no está. Todos deseamos encontrar la verdad, el bien y el amor, pero con minúsculas, de modo que podamos adaptarlos a nuestros propios intereses. Pero una Verdad, Amor y Bien con mayúsculas reclaman de nosotros unas condiciones y exigencias que no siempre estamos dispuestos a aceptar. Precisamente la Navidad y la Semana Santa nos están mostrando, en lo profundo de sus relatos, aquellos espacios y experiencias en los cuales Dios se nos hace presente tal y como Él es, como Verdad, Amor y Bien, con mayúsculas. Nosotros desearíamos encontrar a un Dios hecho a nuestra medida que nos consiga nuestros deseos y necesidades. Pero Dios no se deja manipular, y quiere mostrarnos el camino verdadero.
El hombre descubre en su interior la conciencia de fragilidad criatural y el miedo, pero al mismo tiempo siente la pulsión y el anhelo de una grandeza que trasciende su vulnerabilidad. El libro del Génesis define al hombre como barro de la tierra y aliento divino: miseria y grandeza, conjuntamente, en un ser que brota de la naturaleza creada, pero que es también, imagen de Dios. En el Paraíso original nos encontramos la imagen simbólica de lo que Dios quería regalar al ser humano: la inmortalidad y la integridad. La inmortalidad es la vocación a una vida eterna, una vida que no tiene fin. La integridad es la realización en plenitud de lo humano como imagen divina, que podríamos identificar, en palabras actuales, con la realización de uno mismo o la felicidad. Ambos dones se pierden con lo que tradicionalmente se ha llamado el pecado original.
El Paraíso perdido ya no está, pero el plan de Dios anunciado allí se realiza en plenitud con la venida del Hijo de Dios al mundo: la encarnación y la pascua de Cristo. El Reino de Dios ya está en medio de nosotros y Cristo nos abre las puertas a una vida plena y realizada. La integridad pasa ahora por la purificación de nuestros deseos y nuestras capacidades, unidos a Jesucristo, que nos trae el amor del Padre. El lugar donde Dios se nos presenta no es el de las grandezas humanas, sino el de la pobreza y humildad de Nazaret, con el trabajo cotidiano y la vida de familia. Y la inmortalidad pasa por la experiencia pascual. No encontramos vida eterna en nuestra voluntad de omnipotencia y pervivencia a costa de otros, sino en la entrega por amor, participando de la muerte y resurrección de Cristo.
En la vida de fe de un cristiano, todo está ungido por el signo pascual. Hay que morir para vivir. Se trata de una experiencia de la vida cotidiana de morir a uno mismo que nos lleva a descubrir el amor de Dios en nosotros mismos y en la relación con los demás, como gracia y misericordia. Es una experiencia radical, que contradice a veces nuestra sensibilidad, que tiende a evitar de manera natural el sufrimiento y la humillación. Solo la experiencia de fe puede abrir nuevos horizontes donde parecía que no había salida. “Para Dios nada es imposible”, escucha Maria de Nazaret, mientras se abre al misterio de la Encarnación (cf. Lc 1,37). Lo mismo que después repite Jesús de Nazaret, en su camino hacia Jerusalén -donde consumará su muerte y su resurrección-, refiriéndose a la entrada en el Reino de los Cielos (cf. Mc 10,27): “para Dios nada es imposible”. La misma fe de María que abre paso a la Encarnación es la que hace posible el Reino en los discípulos. Se trata de una experiencia de fe que aprende a superar los límites de la propia sensibilidad y la razón personal para dejarse conducir en confianza hacia aquella novedad que aspira a realizar la manera de pensar y de actuar divinas.
La vida cristiana está ungida por el signo pascual. Muchos de los que siguen al Maestro se quedan en la procesión de entrada a Jerusalén, satisfechos y contentos tras la celebración lúdica y festiva que han protagonizado. Son pocos los que continúan al lado de Jesús cuando empiezan las dificultades. La mayoría le olvidan y algunos le traicionan, decepcionados porque no realizaba sus deseos tal y como ellos querían o pensaban. “Bienaventurado el que no se escandalice de mí” (Mt 11,6), dice Jesús.
Dios ama a todos, pero aquellos que quieren caminar al lado de su Hijo son probados a fuego, purificados en la raíz de las intenciones del corazón, para compartir las experiencias de la noche oscura que simbólicamente representa la entrada en una muerte de la que ha de surgir la vida pascual.
Dios envió a este mundo a su Hijo para enseñarnos a vivir el amor trinitario. Dios se ha hecho hombre para que los hombres lleguemos a ser Dios, para que aprendamos a ser hijos en el Hijo. Este camino incluye una serie de experiencias humanas de seguimiento e identificación con Jesús, que nos llevan a una transformación interior. Es el paso del hombre viejo al hombre nuevo, redimido en Cristo. Es el paso de la muerte a la vida, por amor a los hermanos. Es la Pascua de Cristo.
El camino de la vida cristiana nos conduce a los misterios de la sabiduría divina, que pasan por la cruz. Dios se muestra en las cosas pequeñas y humildes, y atraviesa el dolor y el sufrimiento para conducirnos al regalo gratuito de la alegría pascual. Desconfiemos de los grandes triunfos y los triunfadores que no llevan en sus manos las heridas de la cruz de Cristo. Desconfiemos de todo aquello que no presenta los signos de la Pascua.